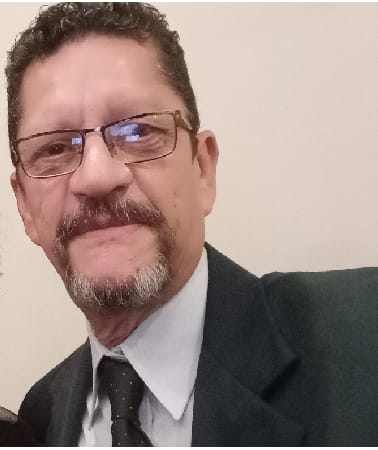Evolución de la Cognición
La cognición tanto en animales humanos como no humanos, trata sobre y con, las capacidades mentales, los procesos mediante los cuales el animal capta información de su entorno a través de sus sentidos y cómo la procesa, o dicho de otra manera, la cognición tiene lugar a través de procesos neuronales y rasgos etológicos relacionados con la adquisición, retención y uso de la información.
A menudo el término cognición ha sido entendido desde un punto de vista que se ha considerado antropocéntrico, al sobrevalorar las habilidades cognitivas en animales no humanos similares a las humanas. Algunos autores critican esta noción y, desde un punto de vista que han denominado “biocéntrico”, han propuesto el término “biocognición”.
Según esta noción la cognición consiste en procesos adaptativos de la información en el sentido más amplio, desde la recopilación de información a través de los sentidos hasta la expresión de comportamientos favorecidos por selección natural, independientemente de la complejidad de cualquier proceso de representación interna que dicho comportamiento pueda implicar.
Los animales reciben información en su cerebro a través, por ejemplo, de la visión, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, los campos eléctricos, las corrientes de aire o los campos magnéticos.
El cerebro procesa estas interacciones y controla los comportamientos. El comportamiento sería así el resultado de la decisión de un animal de actuar según la información recibida. Esta definición de cognición abarca todas las interrelaciones del organismo y las posibles acciones que resultan de los procesos mentales.
En este podcast expondré diferentes estudios de la cognición en términos evolutivos, y cómo se ha abordado esta disciplina, es decir, de qué trata y con qué perspectivas o miradas ha sido tratada.
Generalmente los estudios de la cognición animal han puesto el énfasis en el uso de la información y la toma de decisiones, y menos atención ha sido enfocada en los aspectos evolutivos de otros rasgos cognitivos que comprometen el comportamiento como la percepción, el aprendizaje, la memoria y la atención, razón por la cual quizá sean dichos rasgos por el momento menos comprendidos.
Está abundantemente documentada la variación genética entre individuos de una población que compromete los rasgos cognitivos, sin embargo, esta información proviene principalmente de estudios en animales humanos.
En animales no humanos ha sido demostrado correlación positiva entre habilidades cognitivas y un parámetro evolutivo, el fitness o éxito reproductivo. En tal sentido, las habilidades cognitivas más estudiadas son aquellas implicadas en la visión del color y la toma de decisiones.
En cuanto a las habilidades cognitivas asociadas a la visión del color se han descrito diferencias de heredabilidad y coeficientes de selección natural en cuatro grupos de peces, Poecilia reticulata, conocidos comúnmente como guppies, respecto a mayor sensibilidad espectral a la luz roja o azul.
Incluso se han documentado variaciones hereditarias y sus correspondientes adaptaciones asociadas a los conos retinianos del pez de aleta azul Lucania goodei. Los peces de esta especie procedentes de aguas claras de manantial presentaron expresiones relativamente más altas de opsinas ultravioleta y violeta. En contraste, los peces adaptados a pantanos turbios presentaron expresiones relativamente más altas de opsinas amarillas y rojas. Las opsinas son proteínas sensibles a la luz que se encuentran en las células fotorreceptoras de la retina y son cruciales para la visión y otras respuestas adaptativas a la luz.
La memoria y el aprendizaje son también ejemplos de variación genética y adaptativa de rasgos cognitivos descritos en animales no humanos.
En condiciones de laboratorio se ha encontrado aumento rápido de la capacidad de aprendizaje cuando moscas de la fruta Drosophila melanogaster son expuestas a la alimentación con jugos de fruta conteniendo quinina, sustancia por la cual estas moscas presentan una fuerte aversión. El protocolo consistió en el entrenamiento de estos insectos frente a dos tipos de sustratos, con y sin quinina. Luego fueron expuestas a sustratos donde ninguno contenía quinina, y solo se pudieron recolectar huevos de aquellos individuos entrenados en sustrato sin quinina. Es decir, solo las moscas que recordaron buscar el sustrato que no había contenido quinina durante el entrenamiento mostraron un fitness positivo. Hasta ahora se han identificado 60 genes involucrados en el aprendizaje y la memoria en moscas de la fruta.
La visión del color es uno de los modelos más usados para estudiar la evolución de los rasgos cognitivos, esto debido quizá a que su análisis es más accesible a los análisis genéticos moleculares, lo que combinado con técnicas filogenéticas, ha permitido reconstruir procesos claves en la evolución de la visión del color.
La percepción del color es muy variable entre los vertebrados. El ancestro común de los vertebrados terrestres poseía cuatro tipos de fotopigmentos, que se han conservado en muchas aves, reptiles y algunos mamíferos. Sin embargo, la mayoría de los mamíferos placentarios, los euterios, son dicromáticos: solo poseen un fotopigmento sensible a longitudes de onda corta, codificado por un gen autosómico, y un fotopigmento sensible a longitudes de onda larga, codificado por un gen en el cromosoma X. La visión del color es deficiente con intensidades de luz bajas, debido quizá a que se perdió la visión tetracromática en los primeros mamíferos, presumiblemente porque eran entonces nocturnos. Sin embargo, la visión del color evolucionó en primates antropoides. En los antropoides del Viejo Mundo, una duplicación seguida de divergencia del gen L produjeron una variación del fotopigmento de este gen y otro fotopigmento de rango medio M. Una duplicación y divergencia similares, aunque independientes, del gen L se produjeron en una especie de monos aulladores del Nuevo Mundo del género Alouatta, mientras que en otros antropoides también del Nuevo Mundo, no se ha producido ninguna duplicación de este gen. Más bien, el gen L es polimórfico y codifica fotopigmentos L y M, lo que crea visión tricromática en hembras heterocigotas, pero visión dicromática en todos los demás individuos.
Se asume que la actividad diurna está asociada a la evolución de la visión tricromática de los primates antropoides, dada la ventaja adaptativa de esta visión más que la dicromática en la búsqueda de alimento.
A la vez que la selección natural favoreció la visión tricromática en los primates antropoides del Viejo Mundo, paralelamente contraseleccionó o desfavoreció al órgano vomeronasal en este grupo de monos. Este órgano es una estructura sensorial olfatoria que detecta señales químicas como las feromonas. Muchos vertebrados terrestres perciben las feromonas principalmente a través de esta estructura. Los genes que codifican el canal iónico TRP2 y los receptores de feromonas V1R, exclusivos de la vía de transducción de feromonas vomeronasales, no fueron seleccionados en un ancestro común de los primates antropoides del Viejo Mundo (Catarrinos), hace aproximadamente 23 millones de años. La inactivación de los genes de los receptores de feromonas ha sido un proceso continuo en este grupo de primates. En cambio, los genes TRP2 son funcionales y favorecidos por la selección natural en los monos del Nuevo Mundo (Platirrinos).
Las investigaciones sobre la evolución de habilidades cognitivas como el aprendizaje y la memoria han sido muy documentadas en aves que almacenan grandes cantidades de alimentos en áreas extensas. Se ha encontrado que aves que dependen en mayor medida de la recuperación de alimento almacenado muestran memoria espacial mayor que las especies estrechamente relacionadas que no lo almacenan. Además, el hipocampo, una estructura cerebral que participa en la memoria espacial, presenta mayor volumen en aves que almacenan alimento que en las que no lo hacen. Estas diferencias se encuentran incluso intraespecíficamente. Por ejemplo, los carboneros de cabeza negra Poecile atricapilla de Alaska, que dependen en mayor medida del alimento almacenado que poblaciones de la misma especie de Colorado, presentaron mayor volumen del hipocampo y memoria espacial que las aves de esta última localidad.
Los estudios también se han centrado en la asociación entre otras habilidades cognitivas y el volumen de la región cerebral correspondiente. Por ejemplo, la resolución visual respecto al tamaño del ojo y la masa del lóbulo óptico en aves; la mayor dependencia del olfato asociada con la actividad nocturna y el aumento de tamaño del bulbo olfatorio en aves y mamíferos; la frecuencia de comportamientos alimentarios inusuales y el volumen de las regiones hiperestriado ventral y neoestriado en aves o el neocórtex y el estriado en primates; y tamaños del cerebro diferentes en mamíferos con conductas alimentarias más o menos complejas como murciélagos frugívoros versus insectívoros, o roedores y primates no herbívoros frente a herbívoros. Un hallazgo a destacar es la disminución del volumen de ciertas regiones del cerebro asociada a la domesticación de los animales.
Otros estudios han permitido la propuesta de un modelo sobre la evolución de la cognición. Este modelo distingue cuatro vías en las que un proceso cognitivo puede evolucionar hacia un comportamiento más adaptativo, utilizando dos variables: la fuente de las variaciones adaptativas y en qué partes del organismo tienen lugar dichas variaciones.
Las fuentes de las variaciones adaptativas son la selección natural, mediante un proceso basado en la selección de variantes génicas cuyas expresiones fenotípicas confieren adaptación, es decir, la selección de genes expresados fenotípicamente; y la otra fuente es la selección de rasgos expresados fenotípicamente durante la ontogenia o desarrollo del organismo, resultantes de un proceso de interacción entre el organismo y el entorno.
Las variaciones adaptativas pueden tener lugar en el mecanismo cognitivo, o en la entrada a dicho mecanismo.
De esta manera una vía evolutiva se describe como filogenética cuando su fuente de variación es la selección natural y otra vía como ontogenética cuando la fuente de variación es la interacción entre el organismo y el entorno durante la ontogenia.
Se denomina construcción cuando la vía del cambio adaptativo tiene lugar en un mecanismo cognitivo, y se le llama inflexión cuando la vía del cambio tiene lugar en la entrada del mecanismo cognitivo.
Así, en la construcción filogenética, la selección natural modifica el mecanismo cognitivo; en la inflexión filogenética, la selección natural sesga la entrada a un mecanismo cognitivo; en la construcción ontogenética se modifica un mecanismo cognitivo, mediante un proceso de interacción entre el organismo y el entorno durante la ontogenia; y en la inflexión ontogenética, la variación de la interacción entre el desarrollo del organismo u ontogenia y el entorno, sesga la entrada al mecanismo cognitivo.
Para una mejor comprensión de este modelo, la autora describe una analogía fisiológica, en la que el estómago representa un mecanismo cognitivo. La cantidad de energía producida por el funcionamiento del estómago podría aumentar como resultado de un cambio en la actividad de las enzimas que convierten el material ingerido en nutrientes (construcción) o mediante una alteración en el tipo o la cantidad de material ingerido (inflexión).
Un cambio en la actividad enzimática sería un ejemplo de construcción filogenética si los individuos con la nueva acción enzimática se hubieran reproducido más que aquellos con el sistema anterior, gracias a que poseen un nuevo sistema enzimático.
Se trataría de construcción ontogenética si el cambio del sistema anterior al nuevo se produjera durante la vida de los individuos y como consecuencia del material que ingirieron.
Quizá en este sistema digestivo hipotético, las enzimas infrautilizadas dejan de estar disponibles y las que se utilizan en exceso desarrollan nuevas propiedades.
En el caso de la inflexión, la alteración en el tipo o la cantidad de material ingerido sería una inflexión filogenética si se debiera a los efectos de la selección natural en las mandíbulas o la dentición del organismo, estructuras que modulan la entrada de alimentos al estómago.
Se consideraría inflexión ontogenética si el cambio en el tipo o la cantidad de material ingerido ocurriera durante la vida de los individuos o como consecuencia del material ingerido.
De esta forma este modelo ilustra cuatro vías mediante las cuales puede evolucionar la cognición.
Referencias
- Bräuer, J., Hanus, D., Pika, S., Gray, R., & Uomini, N. (2020). Old and new approaches to animal cognition: There is not “one cognition”. Journal of Intelligence, 8(3), 28.
- Dukas, R. (2004). Evolutionary biology of animal cognition. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst., 35(1), 347-374.
- Frasnelli, E. (2021). Evolution and function of neurocognitive systems in non-human animals. Scientific Reports, 11(1), 23487.
- Heyes, C. (2003). Four routes of cognitive evolution. Psychological Review, 110(4), 713.
- Kelly, D. M., & Lea, S. E. (2023). Animal cognition, past present and future, a 25th anniversary special issue. Animal Cognition, 26(1), 1-11.